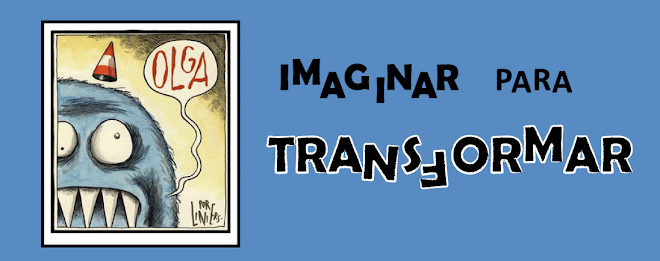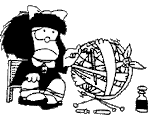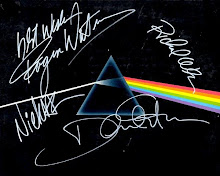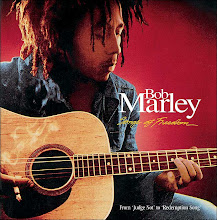Se despliega en la elegancia del celeste cielo de un entrado verano el reflejo de un pequeño cometa. Azul y blanco, en forma de "V", con pequeñas solapas de tela que fluyen en sus vértices.
A través de dos largas cuerdas la inmortalidad de un niño que sostiene en cada mano un manillar de madera. El viento sopla constante y caliente del norte mientras el sol cae con gran velocidad. Aunque ésto poco le importa al piloto. Debajo de la sombra del artefacto en vuelo, el mundo: miles de personas arrastrando un pasado, intranquilas; pisadas en la arena de decenas de seres con infinidades de ideas y oportunidades.
El cometa mantiene su vuelo guiado por el par de ojos repletos de concentración. Los pies destruyen un montículo y se clavan en la arena como anclas. Por hoy, nada se interpone entre las pequeñas manos y la eternidad.
La maniobra de funcionamiento parece tan simple como esa sonrisa infantil y su flequillo en movimiento. Si tiro con firmeza del piolín en mi brazo derecho, el giro del planeador será con violencia hacia ese lado. Lo mismo sucede con mi otro brazo. Si torpemente pierde altura alzo ambas manos separadas y tiro para evitar que toque el suelo. El roce con la arena lo tumbaría inmediatamente.
La ecuación es muy básica y parece un juego de niños. Lo es. Como salvación de cualquier ser humano, este sentido común en la mecánica jugaría un papel fundamental, pero para ese niño feliz, el vuelo del cometa se convertirá en un proyecto de prueba y error. Importantísimo. Incomparable. Y si éste cae al suelo siempre habrá alguien dispuesto a ayudarlo con esperanza y palabras de aliento.
Para el adulto, el sentido común de esa práctica lo llevará hacia otro extremo. Se cubrirá de terror y espanto ante del crujido de algún problema nuevo. LLorará desconsolado y perderá el rumbo del instante.
Y entonces solo aparece un miedo, también en el nene: la hora de irse.
SE VAN TODOS A LA MIERDA!
Hace 6 años