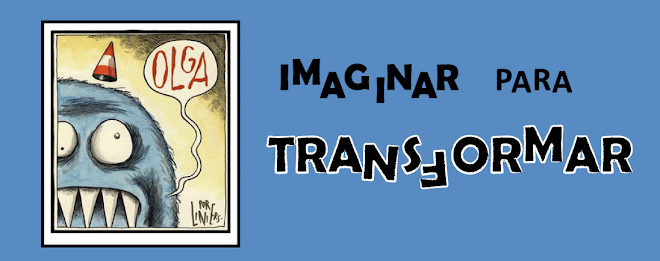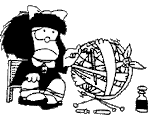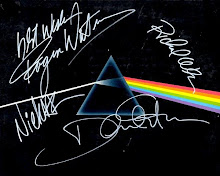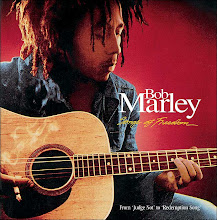La risa del jovial chascarrillo desapareció y la sonrisa de
pocos amigos había vuelto a adueñarse del gesto triste debajo de la maraña de
pelo blanco y enredado. No resignó tiempo a identificar nuevamente a cada uno
de los pequeños que solían disfrutar viéndolo asomarse amargado en su antigua
bata color beige y sus chancletas de algodón haciendo juego: hijos de antiguos
jóvenes del barrio que bien han sabido ser amigos de su propio hijo.
Al pensar eso, su mente hizo una pausa (Pasados los 80 años
su mente le había regalado una nueva gracia, la de hacer una pausa. Era como si
por un segundo quedase titilando como el botón de encendido del televisor y
luego pusiese en marcha un trocito del inconsciente para recordarle sucesos aún
activos).
¿Qué será de la vida de mi hijo?, se atolondró mientras
atravesaba el oscuro living y evadía los pies de los sillones colocados
estratégicamente para no reavivar su torpeza. Supongo que debe estar ocupado
trabajando, porque hace días que no llama. Otra pausa mental. Cuando su
primogénito lo llamase disfrutaría haciendo una pequeña escena abandónica (a
pesar de que solo dos días había pasado desde su última comunicación), que
terminaría en un pequeño suspiro cariñoso y en una invitación a cenar con los
nietos.
"Ya es un tipo importante, mi'hijo, ¿ve? Ya no necesita
consejos. Es muy independiente" Repetía con un orgullo hiriente el sábado
por la tarde en el club de jubilados mientras estas punzantes palabras lo
retrotraían a la absurda pero intrépida ilusión de ya no sentirse útil para su
familia.
Terminada la travesía a través del living que hacía algún
tiempo había dejado de ser "salón de estar" y convertido en un
invaluable museo; utilizando el marco de la puerta como fornido sostén, se
impulsó hacia la cocina. Ese pequeño cubículo de pocos metros donde pasaba gran
parte de sus días compenetrado en lo que la colorida pantalla tenía para
ofrecerle. Con el volumen fuerte que retumbaba a través de la heladera,
cruzando la mesa que atravesaba el salón, golpeando el mueblecito donde
reposaban vasos, cubiertos y encima un anticuado microondas, y finalizaba en el
horno y la pileta de lavar los platos que siempre tenía algo esperando a ser
enjuagados. ¿Quién me va a venir a decir ahora que no debo arrastrar los pies?,
¿Quién me va a obligar a lavar los trastos sucios?, pensaba casi en voz alta.
Se dejó caer en la silla que ya no enfrentaba la mesa, sino al
22 pulgadas; escupió un clásico "uff, la pucha", que explota en
significados pasados pero caducaba de ideas presentes, y entrelazó entre sus
dedos su arma secreta: el control remoto.
Su mandíbula separada permitía el ingreso de aire más fácil
a sus oxidados pulmones y relajaba esa necesidad de no pensar mientras
disfrutaba un partido de dos equipos que todavía no había reconocido. Con nombres
como Lozano, Hernández, Ramos, el equipo de camiseta blanca acababa de
convertir un gol después de muchos rebotas y zambullidas en el área, y el
locutor destacaba la burrada del arquero mientras se enfocaba en primer plano
la cara de derrota de los jugadores de camiseta azul y bordó, y una espalda que
relucía un gran once y el nombre Rubén García. Al parecer en apenas 15
minutos habían pasado a perder por uno y
estaban en problemas.
El reloj marcaba las 5 de la tarde, y el locutor se relamía
mientras aclaraba que "con éste resultado el Valencia se estaría
clasificando inmediatamente a la Liga de Campeones, mientras que el Levante
debe de conformarse con luchar la UEFA”.
Continuaba el horario de la siesta aunque se conformase con
palpitar el horario de la merienda.
Arrastró su pesado cuerpo alrededor de la mesa, colocó la
pava en el fuego mientras tomaba una pequeña tasa vacía y un saquito de té de
tilo (lejos de tranquilizarlo, le traía a la memoria sus tardes en familia con
sus retrógrados padres y su difunta mujer). Volvió a acomodar el almohadón en
la silla, y despotricó por la necesidad de hacerlo cada vez que se sentaba. Inmediatamente
apagó la televisión con un ágil movimiento de muñeca sobre el control remoto.
Miró desde arriba la tasa con el té casi transparente y cerró sus ojos para
rellenarse de recuerdos.
Suspiró profundo y el vapor recorrió todos sus pulmones.
Encontró la pena del sentimiento de aquel que todo lo sabe. Levantó la tasa al
aire sin remordimiento, y como hacía más de 80 años, volvió a quemarse la
lengua.