Qué valor tiene esa gran ventana del
colectivo. Ese enorme vidrio no espejado que le permite evitar la mirada de los
extraños a su alrededor. Perderse en la eternidad de las calles con la
velocidad suficiente para no focalizar ningún punto preciso. Evitar imaginarse
sucesos estáticos que puedan variar sus intenciones de no llegar tarde.
A la
carrera del conductor, en este momento el responsable de todo lo que él es,
poco sostiene su idea. Poco más que un árbol, una casa, un automóvil, otro
auto, otra casa, otro árbol. Todo parece moverse de manera estipulado en sus
rutinarias predicciones.
Mucho entiende él de la incertidumbre de
próximos sucesos. Esa inestabilidad que permite que algún pequeño hecho
modifique aquello que llevaba horas construyendo.
El preciso momento de desequilibrio
temporal llega. Un semáforo, nada menos, sentencia ese instante. Su mente
abandona el claro de absurdas imágenes y sus ojos clavados en aquel ser humano
parado en la esquina le recuerda que ahí podría estar él. Tal vez solo, tal vez
a la derecha de su sombra, tal vez con algún libro en su mano izquierda. Tensa su
mirada a través de ese vidrio que alguna vez supo ser huida, abismo en lo
sensorial, refugio.
No ha logrado dejar de observar a ese
individuo. Común, tal vez triste o tal vez alegre, pero serio. Pensativo.
Constante. El movimiento del brazo derecho indica que se dispone a avanzar, sus
piernas lo seguirán. Sin embargo desde el colectivo, de pies estáticas, alguien
se permite contemplar la escena sin parpadear. Los pasos en la vereda acaban a
centímetros del cordón. Su cuello gira sobre sus hombros para evitar sorpresas
y traga aire y saliva.
La idea de impaciencia toma consistencia
entre tanto paso perdido. Puede ocurrir lo peor; tal vez ocurra; tal vez ya
ocurrió. Porque sus ojos bien saben que los accidentes son comunes. La sola
idea del abandono construye un muro de posibilidades. Él, bien sabe que
cualquiera puede distraerse con facilidad. Cualquiera puede tener intenciones
de no llegar tarde.
Idas y vueltas sin retorno, y lo tan temido
va a suceder. El semáforo se distingue iluminado. Pasea por tonos amarillos y
se forma como una gran esfera verde. El colectivero, responsable de todo
aquello que él es, acelera con agilidad la gran máquina. Se impone con
paciencia en esa peligrosa esquina.
El hombre, alertado por el rugir de tal monstruosa
carrocería se congela de piernas y uñas. Su cielo se nubla y el rugir de
artefacto desata una impalpable idea: un árbol, una casa, un automóvil, otro
auto, otra casa, otro árbol.
El hombre emprende su caminata alejando el
claro con un colectivo que pasa a metros sobre la calle.
Frente a un gran vidrio no espejado, tal
vez, con los ojos aún clavados, lo siente perderse. Lejos en la esquina. Se
revolverán sus tripas y sus pestañas quizás por ya nunca más volver a ver esa
imagen. Ya nunca más estar ahí, en esa esquina, estático, pensando en vaya a
saber qué.






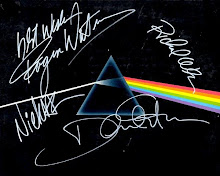

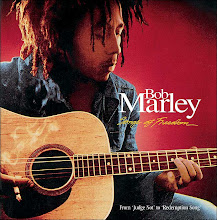






No hay comentarios:
Publicar un comentario